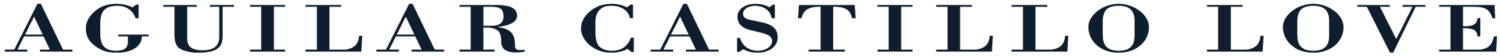En el mundo de los negocios, pocos personajes son tan vulnerables (y a la vez tan olvidados) como el accionista minoritario. En Costa Rica, esta figura suele ocupar un papel secundario dentro del entramado corporativo y, aunque el marco legal vigente ofrece algunas protecciones relevantes, éstas aún están lejos de los estándares internacionales que rigen en jurisdicciones como Delaware, Reino Unido o España. Esta brecha normativa deja al inversionista minoritario expuesto a abusos por parte de los socios mayoritarios y contribuye, en muchos casos, a disputas judiciales que paralizan sociedades, erosionan valor y desalientan futuras inversiones.
Aunque la Ley 9392 de 2016 (Ley de Protección al Inversionista Minoritario) supuso un esfuerzo loable al introducir principios de gobernanza corporativa y mayores deberes de transparencia, su alcance fue limitado. No se incorporaron mecanismos como el acompañamiento obligatorio en venta de acciones, cláusulas antidilución avanzadas o esquemas de representación minoritaria en los órganos de decisión. En otras palabras, la protección legal, aunque mejorada, sigue siendo parcial. Aún puede hacerse más para equilibrar la balanza de poder dentro de una sociedad.
Frente a estas limitaciones, la solución más eficaz no pasa necesariamente por una reforma legislativa (que puede tardar años) sino por algo más inmediato: el uso inteligente de los estatutos sociales y los acuerdos entre accionistas. La experiencia internacional demuestra que es posible crear estructuras corporativas mucho más protectoras y modernas, simplemente redactando buenos contratos.
Pensemos, por ejemplo, en uno de los abusos más frecuentes: la opacidad informativa. Aunque el Código de Comercio reconoce el derecho de los socios a examinar libros y documentos e inlcuso prevé la posibilidad de nombrar un auditor independiente cuando lo solicita al menos el 10 % del capital, en la práctica este derecho puede ser obstaculizado. Esto puede remediarse al reforzar estatutariamente ese derecho, fijar plazos breves para la entrega de información, sanciones por incumplimiento e incluso flexibilizar los requerimientos para solicitar una auditoría.
Otro riesgo habitual es la dilución injusta del capital. La ley ya establece el derecho preferente de suscripción en aumentos de capital, pero no contempla mecanismos automáticos para preservar el valor económico de la participación del minoritario cuando las nuevas acciones se emiten por debajo del valor real. Para evitar este efecto, es posible incorporar cláusulas antidilución contractuales que ajusten proporcionalmente la participación accionaria (tales como las claúsulas full ratchet y las cláusulas de precio medio ponderado). Estas herramientas, ampliamente utilizadas en el mundo del capital de riesgo, son perfectamente viables en Costa Rica.
Un tercer foco de conflicto surge cuando la sociedad deja de repartir utilidades por largos períodos, o cuando se desvían beneficios a otras empresas del grupo a través de contratos con partes relacionadas. Debe reconocerse que el Código de Comercio ya contempla el derecho de receso si no se reparten dividendos durante dos años consecutivos pese a existir utilidades, así como reglas específicas sobre la aprobación y divulgación de operaciones con partes relacionadas. No obstante, estas reglas pueden reforzarse aún más en los estatutos: se puede fijar una política mínima de dividendos (por ejemplo, que al menos el 30 % de las utilidades netas se distribuya cada año salvo decisión calificada) y exigir que toda operación con partes relacionadas sea aprobada por un comité independiente con participación de la minoría.
También debe protegerse el derecho de salida del socio minoritario. En algunas situaciones previstas por la ley, como cuando se transforma la sociedad, se cambia su objeto o se omite distribuir dividendos, el socio puede ejercer su derecho de receso y obtener el reembolso de su participación. Sin embargo, en otros casos, como cuando el mayoritario vende su participación a un tercero obteniendo una prima de control, los minoritarios pueden quedar atrapados sin participar de la transacción. Para ello, es útil prever cláusulas conocidas como tag-along, que otorgan al minoritario el derecho a vender sus acciones en las mismas condiciones que el mayoritario. También se pueden incorporar opciones de venta a favor del minoritario si no se distribuyen utilidades durante cierto tiempo o si se presentan conflictos insalvables.
Otro aspecto crítico es la falta de representación de los minoritarios en los órganos de decisión. Actualmente, el Código de Comercio no exige un sistema proporcional ni garantiza la participación de la minoría en la junta directiva. Por tanto, si todas las sillas del directorio quedan en manos del bloque mayoritario, el socio sin poder se convierte en un espectador. Para equilibrar esta situación, es posible incluir en los estatutos un sistema de voto proporcional o cumulativo que asegure al menos un asiento para la minoría. Además, se pueden reservar ciertas decisiones clave (como fusiones, escisiones o la venta de activos significativos) para una aprobación reforzada que incluya el consentimiento de la minoría.
Finalmente, es necesario hablar del acceso a la justicia. En Costa Rica, los pleitos societarios pueden tardar años en resolverse. Cuando llega una sentencia, muchas veces el daño ya es irreversible. Por eso, una solución práctica es incluir en los estatutos una cláusula de arbitraje con plazos abreviados y la posibilidad de solicitar medidas cautelares para frenar actos de abuso mientras se resuelve el fondo del conflicto. Esto permite una resolución más rápida, técnica y confidencial.
Todos estos mecanismos, ya probados y refinados en otras jurisdicciones, pueden adaptarse fácilmente al contexto costarricense. Algunos ya encuentran respaldo parcial en la legislación vigente; otros requieren diseño contractual. Lo importante es que no dependen de una reforma legal. Sólo requieren voluntad y previsión por parte de los fundadores, socios e inversionistas, así como una asesoría legal que no se conforme con copiar fórmulas tradicionales.
Blindar al socio minoritario no es una cuestión de sensibilidad jurídica: es una decisión estratégica. Significa construir estructuras más justas, reducir los conflictos internos y hacer que nuestras empresas sean más atractivas para el capital. Significa, en última instancia, avanzar hacia un modelo de gobernanza más saludable, donde todas las voces cuenten y donde la inversión se sienta segura. La herramienta ya está sobre la mesa. Lo que falta es empezar a usarla.